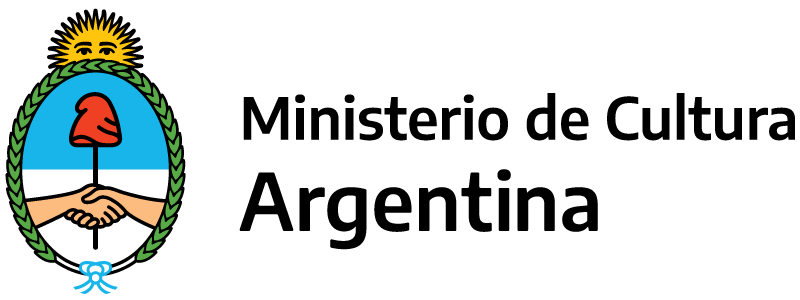En febrero de 1835, el Brigadier General Juan Facundo Quiroga regresaba del norte argentino junto a su comitiva. Había viajado a fines del 34 para evitar una posible guerra entre Salta y Tucumán, cuyos gobiernos estaban envueltos en otra de las tantas intrigas entre Unitarios y Federales. Facundo, en ese momento, tenía gran influencia política en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Cuyo y era el único que podía poner paños fríos entre salteños y tucumanos. Pero su viaje estaba frustrado de antemano: cuando Quiroga aún se encontraba en camino, Pablo Latorre, el gobernador de Salta era detenido y asesinado en su celda. Sobre Alejandro Heredia, tucumano, caían todas las sospechas, aunque Facundo sabía que el crimen comprometía a otros tantos.
En Santiago del Estero, el calor de enero se hacía sentir y el caudillo descansaba en casa de Felipe Ibarra. El gobernador santiagueño había escuchado rumores de que en Córdoba los Reinafé “se la tenían jurada” y que intentarían interceptarlo para asesinarlo cuando regresara a Buenos Aires. Pero Quiroga confiaba demasiado en sí mismo: “No ha nacido el hombre capaz de matarme, amigo” le dijo a Ibarra, que en un último intento por protegerlo le ofreció una escolta de soldados para que lo acompañe en su paso por la Docta.
Pero a Facundo parecía darle gracia tanta precaución: “Con un grito mío, toda esa partida se pondrá a mis órdenes”. Quiroga era temido y respetado: el valor que había demostrado en todas sus batallas le habían dado el apodo de “Tigre de los llanos”. Su mirada intensa y sus palabras fuertes, hacían que pocos se animaran a pisarle el poncho. En su primer paso por Córdoba, la partida que debía interceptarlo no había podido completarse porque “no se encontraron hombres que se atrevieran a enfrentar al Gral. Quiroga”. Había cuestiones de honor que lo impedían: no era lo mismo
matar a un reo que matar a un general.
El 16 de febrero, Facundo salió con el sol desde la posta de Ojo de Agua, cerca de Tulumba, acompañado por su secretario y amigo, José Santos Ortiz, otros seis hombres y un postillón, José Luis, un chico de 12 años que cuidaba a los animales de la comitiva, ayudaba con el equipaje y se iba haciendo hombre entre gauchos rudos y días largos. La mañana era silencio en la serranía; el polvo del camino real se levantaba al paso del carruaje y la caballada. Cuando pasaron por Barranca Yaco, un recodo del camino donde había que detenerse para seguir el paso, saltaron sobre la comitiva 32 hombres que esperaban agazapados en el monte. Facundo sintió el griterío, los disparos… asomó el cuerpo de su galera para hacerse oír de una vez:“¿Qué significa esto?¡Quién manda esta partida!” Santos Pérez, el capitán de milicia enviado por los hermanos Reinafé, le dio un disparo en el ojo sin hablar, sin siquiera dejarle saber quién lo mataba. El mismo Santos Pérez subió al carruaje para degollar a Ortiz, mientras sus hombres asesinaban a toda la comitiva del Brig. Gral. Juan Facundo Quiroga.
Treinta y dos contra ocho en un rincón perdido del Camino Real. Entre el barro, la sangre y el terror, el postillón miraba sin poder moverse. Santos Pérez, obedeciendo la orden de no dejar testigos, llevó al chico al costado del camino y le cortó el cuello. Luego, los asesinos despojaron los cuerpos, los tiraron al monte y saquearon el carruaje, para que sospecharan que todo había sido obra de algunos bandoleros: había que ocultar que se trataba de un crimen político, nadie tenía que saber que José Vicente Reinafé, gobernador de Córdoba, había contratado al capitán Santos Pérez y sus 32 milicianos para asesinar a uno de los jefes políticos más importantes de la Confederación.
Un ordenanza y un correo venían cerca de la comitiva y vieron la masacre mientras se escondían en el monte aterrorizados. Cuando consideraron que era prudente salir, cabalgaron a la Posta de Sinsacate sin terminar de creer que el Tigre de los Llanos estaba muerto. Junto al Maestro de Postas Pedro Figueroa, buscaron el carruaje y los cuerpos para darles un breve descanso en la capilla de la Posta de Sinsacate, antes de llevarlos a Córdoba.
El crimen desencadenó un cambio político total: a dos meses de Barranca Yaco, Juan Manuel de Rosas era elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires con la suma del poder público. Él busco enfrentar a los culpables del crimen de Facundo con todo el peso de la ley: los hermanos Reinafé, el capitán Santos Pérez y toda su milicia fueron perseguidos, detenidos, juzgados y sentenciados a muerte, fusilándolos dos años más tarde algunos en la Plaza de la Victoria y otros en la Plaza de Marte (actuales Plaza de Mayo y Plaza San Martín).
Aún no se ha podido comprobar, certeramente, quién mandó matar a Quiroga. La culpabilidad de los Reinafé estuvo probada y demostrada, pero siempre se sospechó que detrás del crimen hubo alguien más. Las acusaciones apuntan al mismo Rosas, al santafesino Estanislao López y a los unitarios exiliados en Montevideo, pero ninguna de ellas es contundente y los argumentos que defienden a los acusados, hacen que el misterio sea cada vez mayor.